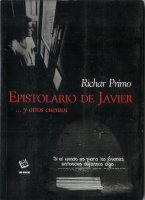UNA RAYA MÁS AL TIGRE
Tráfico de mierda, exclamó Javier Zanabria: Isabel, mi amor, no te vayas a ir, yo voy a llegar, por favor, no te muevas, espérame. Que jodido está todo. Las luces del semáforo han terminado por confundirse en el vaho rojizo del crepúsculo, y la congestión del tráfico ya es definitiva, Isabel, cariño, ahora ya será en vano que los automóviles, los ómnibus y los policías armen el gran laberinto con sus bocinas, sus silbatos y sus señales: se jodió, me jodí, no voy a llegar a tiempo. La muchedumbre se alborota, se desborda en las esquinas, maldice, invade las pistas, se tropieza: Isabel, perdón por llegar tarde, el tránsito difícil, mi amor, eso diré, el gerente maldito, corazón, y tu academia tan lejos. Isabel, tú vas a comprender.
¿Pero qué se habrá creído el teniente? - gruñó para sí el cabo Juvenal Montero - ¿Qué puede gritar porque el rango? Ni hablar, carajo: y usted no se estaciona aquí, así es que mueva su carro antes de que lo multe, lo detenga y lo joda como me está jodiendo a mí el destino por la mala suerte de ser tan sólo un guardia. Está deprimido el cabo Juvenal Montero. Se repasa la mano por la frente grasosa, mira con odio al hombrecillo que, desde la ventanilla de su autito de mierda, me mira con angustia, puta madre, qué cara, pero igual que se vaya, porque yo ya tengo bastante con los problemas que me da la vida sólo por no haber tenido el dinero suficiente para cambiar de suerte ¿Verdad teniente? Y claro, cómo guapea usted cuando está de malas, sin importarle la edad ni la suerte del que se le ponga delante, y por supuesto que si yo hubiera tenido dinero tampoco sería guardia, tal vez ya sería Mayor, su Mayor, Teniente, y la vida sería otra cosa, y usted sería sólo un mocoso con uniforme: Teniente cabrón. Y a usted ya le dije que mueva su carro.
Definitivamente hoy es un mal día, mala suerte con la vida, con el rango y hasta con el tránsito.
Está de malas el guardia, dedujo entonces Carlitos Bejarano: un taxista que ha recorrido una y mil veces todas las calles de esta ciudad difícil, y claro, con ello sólo he ganado recuerdos para la cantina, porque dinero, sólo para vivir, jefe, no sea malo, deje que me estacione porque tengo un cliente que se me puede escapar y usted sabe, cada billete siempre será bueno para sobrevivir. Mujer, sólo se gana para sobrevivir y esperar que los hijos crezcan y tengan mejor suerte. Jefe, no se pague conmigo porque la vida es igual de fregada para usted y para mí y seguramente para el tipo aquel que se desespera por subir a cualquier transporte que lo saque de esta locura: cómo si fuera fácil, jefe, por favor, por esta vez.
La noche se va definiendo en una bruma inexorable, y en el horizonte, el débil trazo rojizo de la tarde es una aleteo que se diluye más allá de la geometría grisácea de los edificios: Isabel, bonita - recuerda Zanabria - ¿En verdad me quieres? - suspira Zanabria - necesito oírlo una y otra vez, como si fuera un viejo bolero que sólo se escucha cuando se está enamorado o borracho, y el ómnibus que no viene, amor, y la hora que no se detiene. Tonto enamorado Zanabria: desesperado, celoso, agobiado, loco Zanabria.
Los vehículos, como capturados en la urdimembre de una sórdida telaraña, aceleran intentando escapar, y rugen, y se quejan con bocinazos inútiles, porque el tránsito ya se jodió, carajo, maldice el cabo Montero, y otra vez, carajo; pero esta vez por este pendejo que no quiere mover su cagada de carro y que suplica, que no entiende, que no se da cuenta de que estoy con rabia, que lo voy a joder sólo por espeso, por llorón.
Por favor, jefe - ruega Carlitos Bejarano - usted comprenda, jefe, la vida está difícil, y complicada; deje que me estacione sólo un rato, jefe, y sí, es cierto, yo suplico, yo ruego, yo me humillo, mi cabo, porque, poco a poco, uno se acostumbra; Vamos, jefe, si todo está complicado, si la vida es complicada y jodida como este auto que se me desarma en cada esquina, pero usted entiende, mi cabo, igual hay que trabajar, para un frejolito y luego para otro, y no alcanza, nunca alcanza, siempre la sensación de que se está dando vueltas en la misma mierda, jefe, sin papeleta por favor.
Dos hombres recorren pausadamente la avenida grande. Caminan indiferentes a la desesperación de los transeúntes que, a esa hora, ya han desbordado las veredas. Uno es delgado y más alto que el otro, pero en ambos hay un gesto de ocultación que los separa de la corriente humana que, para entonces, avanza entre tropezones e insultos.
El más bajo tiene el cabello lacio y descuidado. El paso desordenado y sonríe a ratos, como si estuviera nervioso; luego, como arrepentido, su rostro cetrino recupera el gesto anterior: insociable, frío e impasible.
El más alto, en cambio, mantiene un aire como de solemnidad en cada gesto: el cabello corto, el rostro ceroso, la mirada inquieta detrás de unos lentes de cristales muy gruesos. Carga una mochila vieja con extremo cuidado, como si la protegiera de todo y de todos.
¡Carajo con el tránsito! El cabo Montero está sudando. Justo cuando me toca turno se arma esta cojudez, carajo con mi suerte sin fortuna, y ahora seguro que el Teniente se desquita conmigo. Y los silbatos que me joden y el chillido de las bocinas que ahora se extienden hasta el infinito. Como que todo crece y luego se debilita, y se esparce y se reagrupa.
El hombre de la mochila a ratos mueve los labios como si repasara algún código secreto que no quisiera olvidar, y en los gruesos vidrios de sus anteojos comienzan a rebotar, como llamitas minúsculas, las primeras luces mortecinas de los faroles. Están cansados, nerviosos, tensos. Ambos parecen ejecutar la rutina de un ejercicio previamente memorizado.
El más bajo mira de tanto a en tanto a su compañero como esperando alguna orden intempestiva. El gentío, mientras tanto, va y viene como un oleaje incontrolable y sordo.
Isabel, estoy celoso, tu academia me vuelve loco, tu profesor es un imbécil y también me vuelve loco, lo odio: te llena la cabeza de cojudeces, te aleja de mí. Amor, espérame, no tendríamos que estar pasando por esta agonía si te quedaras conmigo para siempre, y te olvidaras de tu academia y de las huevadas que proclama ese tu profesor de mierda, porque yo soy mejor que ese miope idiotón, sabes, porque para vivir hay estar en la vida y no escondido entre los sueños, así pienso yo, amor, espérame, por favor, te amo. Hay un olor de fritangas que se extiende por todas partes y es denso, pegajoso, fundido con el humo negruzco y picante de los motores, y las luces de los autos y de los faroles como que van ganando nitidez en la proximidad de la noche definitiva, amor, perdóname.
Apagón, carajo, Isabel no te asustes, quédate allí, espérame. La noche se fractura, se transforma en una cueva en donde vuelan miles de ojos brillantes. La gente se asusta, maldice, se alborota ¿Cómo es esto, Isabel? Yo no entiendo eso de no tener visión de la vida, y de cuándo acá me sales con esas pendejadas, Isabel, mi amor, perdóname, insisto, tu profesor me tiene cojudo.
Y en verdad yo no entiendo por qué me tiene que pasar esto a mí ¿Por qué cuando estoy en servicio? ¿Y si me toca? ¿Y si acaso me llegó la hora? ¿Y si ahora mismo bajan de un auto con las metracas dispuestas? Y me queman, me matan, me dejan muriendo, mierda, Teniente, usted también se muñequea, no lo niegue, que lo estoy viendo desde esta esquina, asustado. Teniente, la muerte nos apareja: en esta vida la muerte es una mano que señala por igual a todos, qué vaina.
Llegar a casa, Dios mío, llegar aprisa, despejen la pista carajo, si se me cruzan ellos les paso el carro ¿Y si disparan, y pierdo el control y el auto se estrella? Y luego mis hijos lo leen en el diario, y mientras lloran ya están pensando cómo harán para sobrevivir: jodido, mujer, siempre jodido, viviendo de prestado, con el corazón sujeto en la punta de un hilo muy débil, un día no hay plata, un día me roban el carro, un día una explosión me arranca las pesadillas, igual, mujer, la cosa es igual, un círculo un poco más grande, un poco más chico, pero igual.
Hay un nudo de sombras y de luces que se encabrita en la intersección de la Colmena con Tacna. Las bocinas se gritan y los silbatos casi desaparecen apabullados por el desorden. Las luces de las tiendas son entonces mortecinas, débiles, moribundas en el triángulo de sus velas.
El hombre más bajo se ha puesto tenso y mira a todos lados con ojos temerosos, mientras el de los anteojos gruesos descuelga la mochila cuidadosamente hasta depositarla en el suelo. Se reacomoda los lentes. Los peatones ascienden y descienden torpes, golpeándose entre ellos. El cielo es una bóveda oscura en donde un fragmento de luna se ensucia con nubarrones grisáceos.
La mochila ya está abierta y, del interior, una espiral de humo emerge amenazante. El hombre más bajo mira asustado y luego busca la mirada del otro como pidiendo ayuda. Entonces un transeúnte, que se ha salido de la correntada de caminantes, vocifera desesperado, carajo, una bomba, terroristas, corran, puta madre, te dije que cubrieras, te dije que no pensaras en otra cosa, huevón, que si pensabas en algo distinto te quebrabas, te jodías, te morías. El río es ahora más caudaloso y ondulante. Una mujer ha gritado y el policía: me llegó, Dios mío, cartuchera de mierda, ábrete, Teniente - con la voz quebrada – terrucos. Y Bejarano, te dije mujer, tarde o temprano siempre va a llegar el día en donde se acaben las carreras y las ruedas de este carro se planten para siempre.
El más bajo ha sacado una pistola de la pretina. Los transeúntes corren y algunos abandonan sus autos. Tu profesor es una mierda con lentes amor, no le hagas caso corazón, tanta palabrería sólo para acostarse contigo, mi cielo. No me juzgues tan duramente, simplemente te quiero y no entiendo ni quiero entender que la vida tenga otras demandas o si a este país se lo está llevando el carajo, no me importa, ni a ti tampoco te debería importar, Isabel.
El hombre que cargaba la mochila también empuña una pistola y ha disparado contra un policía que alcanzó a esconderse detrás de una pared desconchada. El más bajo ha gritado un quejido antes de caer, bien mi teniente, pero escóndase, no sea huevón. El humo en la mochila es intenso, Teniente, carajo, no se haga el pendejo, escóndase. Tantas vueltas y tantas angustias para llegar a esta avenida sin retorno. Cómo explicarlo, cómo saber que no la estamos cagando como siempre, como todos. Cómo verle la cara a la muerte sin sentirse cojudamente sorprendido.
El estruendo de la explosión fue repentino, tajante. Una sucesión de gritos se acumuló detrás de la humareda. Un quejido múltiple de vidrios se extendió incontenible: ¿Entiendes, Isabel? Y tenía tanto que decirte hoy.
Tráfico de mierda, exclamó Javier Zanabria: Isabel, mi amor, no te vayas a ir, yo voy a llegar, por favor, no te muevas, espérame. Que jodido está todo. Las luces del semáforo han terminado por confundirse en el vaho rojizo del crepúsculo, y la congestión del tráfico ya es definitiva, Isabel, cariño, ahora ya será en vano que los automóviles, los ómnibus y los policías armen el gran laberinto con sus bocinas, sus silbatos y sus señales: se jodió, me jodí, no voy a llegar a tiempo. La muchedumbre se alborota, se desborda en las esquinas, maldice, invade las pistas, se tropieza: Isabel, perdón por llegar tarde, el tránsito difícil, mi amor, eso diré, el gerente maldito, corazón, y tu academia tan lejos. Isabel, tú vas a comprender.
¿Pero qué se habrá creído el teniente? - gruñó para sí el cabo Juvenal Montero - ¿Qué puede gritar porque el rango? Ni hablar, carajo: y usted no se estaciona aquí, así es que mueva su carro antes de que lo multe, lo detenga y lo joda como me está jodiendo a mí el destino por la mala suerte de ser tan sólo un guardia. Está deprimido el cabo Juvenal Montero. Se repasa la mano por la frente grasosa, mira con odio al hombrecillo que, desde la ventanilla de su autito de mierda, me mira con angustia, puta madre, qué cara, pero igual que se vaya, porque yo ya tengo bastante con los problemas que me da la vida sólo por no haber tenido el dinero suficiente para cambiar de suerte ¿Verdad teniente? Y claro, cómo guapea usted cuando está de malas, sin importarle la edad ni la suerte del que se le ponga delante, y por supuesto que si yo hubiera tenido dinero tampoco sería guardia, tal vez ya sería Mayor, su Mayor, Teniente, y la vida sería otra cosa, y usted sería sólo un mocoso con uniforme: Teniente cabrón. Y a usted ya le dije que mueva su carro.
Definitivamente hoy es un mal día, mala suerte con la vida, con el rango y hasta con el tránsito.
Está de malas el guardia, dedujo entonces Carlitos Bejarano: un taxista que ha recorrido una y mil veces todas las calles de esta ciudad difícil, y claro, con ello sólo he ganado recuerdos para la cantina, porque dinero, sólo para vivir, jefe, no sea malo, deje que me estacione porque tengo un cliente que se me puede escapar y usted sabe, cada billete siempre será bueno para sobrevivir. Mujer, sólo se gana para sobrevivir y esperar que los hijos crezcan y tengan mejor suerte. Jefe, no se pague conmigo porque la vida es igual de fregada para usted y para mí y seguramente para el tipo aquel que se desespera por subir a cualquier transporte que lo saque de esta locura: cómo si fuera fácil, jefe, por favor, por esta vez.
La noche se va definiendo en una bruma inexorable, y en el horizonte, el débil trazo rojizo de la tarde es una aleteo que se diluye más allá de la geometría grisácea de los edificios: Isabel, bonita - recuerda Zanabria - ¿En verdad me quieres? - suspira Zanabria - necesito oírlo una y otra vez, como si fuera un viejo bolero que sólo se escucha cuando se está enamorado o borracho, y el ómnibus que no viene, amor, y la hora que no se detiene. Tonto enamorado Zanabria: desesperado, celoso, agobiado, loco Zanabria.
Los vehículos, como capturados en la urdimembre de una sórdida telaraña, aceleran intentando escapar, y rugen, y se quejan con bocinazos inútiles, porque el tránsito ya se jodió, carajo, maldice el cabo Montero, y otra vez, carajo; pero esta vez por este pendejo que no quiere mover su cagada de carro y que suplica, que no entiende, que no se da cuenta de que estoy con rabia, que lo voy a joder sólo por espeso, por llorón.
Por favor, jefe - ruega Carlitos Bejarano - usted comprenda, jefe, la vida está difícil, y complicada; deje que me estacione sólo un rato, jefe, y sí, es cierto, yo suplico, yo ruego, yo me humillo, mi cabo, porque, poco a poco, uno se acostumbra; Vamos, jefe, si todo está complicado, si la vida es complicada y jodida como este auto que se me desarma en cada esquina, pero usted entiende, mi cabo, igual hay que trabajar, para un frejolito y luego para otro, y no alcanza, nunca alcanza, siempre la sensación de que se está dando vueltas en la misma mierda, jefe, sin papeleta por favor.
Dos hombres recorren pausadamente la avenida grande. Caminan indiferentes a la desesperación de los transeúntes que, a esa hora, ya han desbordado las veredas. Uno es delgado y más alto que el otro, pero en ambos hay un gesto de ocultación que los separa de la corriente humana que, para entonces, avanza entre tropezones e insultos.
El más bajo tiene el cabello lacio y descuidado. El paso desordenado y sonríe a ratos, como si estuviera nervioso; luego, como arrepentido, su rostro cetrino recupera el gesto anterior: insociable, frío e impasible.
El más alto, en cambio, mantiene un aire como de solemnidad en cada gesto: el cabello corto, el rostro ceroso, la mirada inquieta detrás de unos lentes de cristales muy gruesos. Carga una mochila vieja con extremo cuidado, como si la protegiera de todo y de todos.
¡Carajo con el tránsito! El cabo Montero está sudando. Justo cuando me toca turno se arma esta cojudez, carajo con mi suerte sin fortuna, y ahora seguro que el Teniente se desquita conmigo. Y los silbatos que me joden y el chillido de las bocinas que ahora se extienden hasta el infinito. Como que todo crece y luego se debilita, y se esparce y se reagrupa.
El hombre de la mochila a ratos mueve los labios como si repasara algún código secreto que no quisiera olvidar, y en los gruesos vidrios de sus anteojos comienzan a rebotar, como llamitas minúsculas, las primeras luces mortecinas de los faroles. Están cansados, nerviosos, tensos. Ambos parecen ejecutar la rutina de un ejercicio previamente memorizado.
El más bajo mira de tanto a en tanto a su compañero como esperando alguna orden intempestiva. El gentío, mientras tanto, va y viene como un oleaje incontrolable y sordo.
Isabel, estoy celoso, tu academia me vuelve loco, tu profesor es un imbécil y también me vuelve loco, lo odio: te llena la cabeza de cojudeces, te aleja de mí. Amor, espérame, no tendríamos que estar pasando por esta agonía si te quedaras conmigo para siempre, y te olvidaras de tu academia y de las huevadas que proclama ese tu profesor de mierda, porque yo soy mejor que ese miope idiotón, sabes, porque para vivir hay estar en la vida y no escondido entre los sueños, así pienso yo, amor, espérame, por favor, te amo. Hay un olor de fritangas que se extiende por todas partes y es denso, pegajoso, fundido con el humo negruzco y picante de los motores, y las luces de los autos y de los faroles como que van ganando nitidez en la proximidad de la noche definitiva, amor, perdóname.
Apagón, carajo, Isabel no te asustes, quédate allí, espérame. La noche se fractura, se transforma en una cueva en donde vuelan miles de ojos brillantes. La gente se asusta, maldice, se alborota ¿Cómo es esto, Isabel? Yo no entiendo eso de no tener visión de la vida, y de cuándo acá me sales con esas pendejadas, Isabel, mi amor, perdóname, insisto, tu profesor me tiene cojudo.
Y en verdad yo no entiendo por qué me tiene que pasar esto a mí ¿Por qué cuando estoy en servicio? ¿Y si me toca? ¿Y si acaso me llegó la hora? ¿Y si ahora mismo bajan de un auto con las metracas dispuestas? Y me queman, me matan, me dejan muriendo, mierda, Teniente, usted también se muñequea, no lo niegue, que lo estoy viendo desde esta esquina, asustado. Teniente, la muerte nos apareja: en esta vida la muerte es una mano que señala por igual a todos, qué vaina.
Llegar a casa, Dios mío, llegar aprisa, despejen la pista carajo, si se me cruzan ellos les paso el carro ¿Y si disparan, y pierdo el control y el auto se estrella? Y luego mis hijos lo leen en el diario, y mientras lloran ya están pensando cómo harán para sobrevivir: jodido, mujer, siempre jodido, viviendo de prestado, con el corazón sujeto en la punta de un hilo muy débil, un día no hay plata, un día me roban el carro, un día una explosión me arranca las pesadillas, igual, mujer, la cosa es igual, un círculo un poco más grande, un poco más chico, pero igual.
Hay un nudo de sombras y de luces que se encabrita en la intersección de la Colmena con Tacna. Las bocinas se gritan y los silbatos casi desaparecen apabullados por el desorden. Las luces de las tiendas son entonces mortecinas, débiles, moribundas en el triángulo de sus velas.
El hombre más bajo se ha puesto tenso y mira a todos lados con ojos temerosos, mientras el de los anteojos gruesos descuelga la mochila cuidadosamente hasta depositarla en el suelo. Se reacomoda los lentes. Los peatones ascienden y descienden torpes, golpeándose entre ellos. El cielo es una bóveda oscura en donde un fragmento de luna se ensucia con nubarrones grisáceos.
La mochila ya está abierta y, del interior, una espiral de humo emerge amenazante. El hombre más bajo mira asustado y luego busca la mirada del otro como pidiendo ayuda. Entonces un transeúnte, que se ha salido de la correntada de caminantes, vocifera desesperado, carajo, una bomba, terroristas, corran, puta madre, te dije que cubrieras, te dije que no pensaras en otra cosa, huevón, que si pensabas en algo distinto te quebrabas, te jodías, te morías. El río es ahora más caudaloso y ondulante. Una mujer ha gritado y el policía: me llegó, Dios mío, cartuchera de mierda, ábrete, Teniente - con la voz quebrada – terrucos. Y Bejarano, te dije mujer, tarde o temprano siempre va a llegar el día en donde se acaben las carreras y las ruedas de este carro se planten para siempre.
El más bajo ha sacado una pistola de la pretina. Los transeúntes corren y algunos abandonan sus autos. Tu profesor es una mierda con lentes amor, no le hagas caso corazón, tanta palabrería sólo para acostarse contigo, mi cielo. No me juzgues tan duramente, simplemente te quiero y no entiendo ni quiero entender que la vida tenga otras demandas o si a este país se lo está llevando el carajo, no me importa, ni a ti tampoco te debería importar, Isabel.
El hombre que cargaba la mochila también empuña una pistola y ha disparado contra un policía que alcanzó a esconderse detrás de una pared desconchada. El más bajo ha gritado un quejido antes de caer, bien mi teniente, pero escóndase, no sea huevón. El humo en la mochila es intenso, Teniente, carajo, no se haga el pendejo, escóndase. Tantas vueltas y tantas angustias para llegar a esta avenida sin retorno. Cómo explicarlo, cómo saber que no la estamos cagando como siempre, como todos. Cómo verle la cara a la muerte sin sentirse cojudamente sorprendido.
El estruendo de la explosión fue repentino, tajante. Una sucesión de gritos se acumuló detrás de la humareda. Un quejido múltiple de vidrios se extendió incontenible: ¿Entiendes, Isabel? Y tenía tanto que decirte hoy.